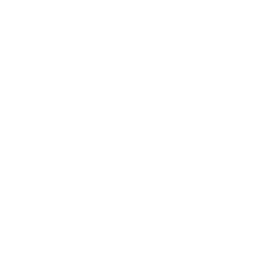Joe Biden en Los Ángeles, el 3 de marzo, 2020 (Foto AP/Chris Carlson)
Publicado originalmente en ctxt.es
Para describir la presente situación, confusa y volátil, y seguramente algo melancólica, tal vez sirva empezar con aquella vieja frase de Gramsci, ya tan usada: “En el tiempo de la crisis lo viejo no termina de morir, y lo joven lucha por nacer. En ese claroscuro surgen los monstruos”. Según las versiones, Gramsci en realidad no usaba la palabra “monstruos” sino que hablaba de “síntomas mórbidos”. Vivimos tiempos profundamente feos, así que seguramente da lo mismo la palabra que Gramsci usara: es un tiempo de síntomas mórbidos, de monstruos, de epidemias. Un tiempo de fantasmas y fantasmagorías. Parafraseando a Gramsci, en los últimos tiempos, y en tantos lugares, da la sensación de que no es ya que el viejo mundo no termine de morir. Es que sabe que está muriendo, pero está decidido a llevarse al nuevo mundo —y a todos nosotros— con él.
Es una paráfrasis y una forma de hablar –en una frase, lo reconozco, un tanto tremenda– pero no puedo evitar pensar en Biden como uno de los síntomas mórbidos del momento. Con esto no quiero caer de ningún modo en una demonización por su edad. Pero lo cierto es que Biden ofrece, ahora mismo, una imagen entre grotesca y patética, por sus frecuentes errores, sus frases e ideas sin terminar y su desorientación en algunos momentos. Pero como digo, no es mi intención cuestionar al individuo Joe Biden sino, más bien, a lo que ‘Biden’ como figura política, representa.
La caída de la Casa Demócrata
¿Cómo es posible que una candidatura como la de Biden, que hace diez días parecía acabada, vuelva de esta manera del reino de los muertos? Hay muchas razones para explicarlo. En South Carolina, el apoyo del poderoso Jim Clyburn, sumado al establecimiento de toda una narrativa para amplificar como enorme remontada lo que era una victoria esperada (si bien, es cierto, no tan abultada) y en un estado en el que la campaña de Biden había volcado de manera desesperada todos sus recursos. En la víspera del supermartes, las vertiginosas renuncias de Steyer, Buttigieg y Klobuchar, a las que se sumó Beto O’Rourke. Nótese que los estados de Minnesota, por el que es senadora Klobuchar, y Texas, de donde es O’Rourke, formaban parte de la contienda del martes. Esto es: estos apoyos supusieron una verdadera inyección de doping en el último momento.
En ese sentido, y aun reconociendo que la del supermartes fue una victoria indiscutible para Biden, también es posiblemente el mejor resultado al que puede aspirar. Y de momento ha agotado las inyecciones de última hora. Solo le queda un último cartucho: Obama, que todavía no se ha pronunciado aunque es muy probable que lo haga pronto. Por otro lado, conviene no olvidar que Biden ha ganado en estados tradicionalmente republicanos, que es difícil que pudiera ganarle a Trump en noviembre, sobre todo porque, se mire por donde se mire, resulta un candidato previsible y convencional, incapaz de generar algún tipo de realignment fuera de lo esperado. Y a quien no se vota por un programa (¿que propone exactamente Biden?) ni por unas convicciones definidas, ni porque despierte una especial ilusión o identificación.
Pero más allá de cuestiones tácticas, la gente de esos estados le ha votado. ¿Por qué? Aquí aparece la cuestión del famoso “voto negro”, el supuesto “cortafuegos”, como al aparato demócrata le gusta denominar, en expresión cosificadora y sumamente problemática, ya que borra las complejidades internas a ese supuesto bloque: diferencias de clase, de género, geográficas, etc. Y –como pasa en todas partes– también generacionales. No por una mera cuestión de edad (las lecturas generacionales no suelen aportar gran cosa) sino por momentos que operan como parteaguas político. En este caso, Black Lives Matter. La fractura generacional es perceptible: los jóvenes afroamericanos –como los latinos y blancos– votan a Sanders. Pero es cierto que finalmente el voto en South Carolina se ha decantado masivamente por Biden. Como ha recordado la autora Tressie McMillan Cottom, una expresión habitual entre la comunidad afroamericana del sur es “Know your whites”, un dicho polisémico difícil de traducir, pero que vendría a expresar una (comprensible, por las innumerables razones históricas que todos conocemos) cautelosa desconfianza en los políticos blancos. “Mejor blanco conocido, que blanco por conocer” podríamos traducir de un modo un tanto libre.


Bernie Sanders en Vermont, el 3 de marzo, 2020 (Foto AP/Matt Rourke)
Es fácil sostener que Biden ha logrado el voto afroamericano del sur —y el de otros sectores demográficos— gracias a la nostalgia de Obama, a quien alude constantemente. Sin embargo, diría que en realidad Biden interpela a una nostalgia todavía más profunda: la nostalgia de una normalidad perdida, modulada en diferentes formas de acuerdo a cada bloque de votantes. Como reedición de esa tradicional cautela de las generaciones de afroamericanos mayores hacia los políticos blancos, como decíamos. O como una vuelta a una normalidad institucional agotada tras el escándalo continuo que supone Trump, la profunda anomalía que representa su mera presencia en la Casa Blanca en las mentes biempensantes de los liberales blancos de la clase alta en las grandes ciudades, también mayores.
Biden representa, tal vez, el retorno a una institucionalidad afable, tranquila, sin supuestas injerencias de Rusia, sin sobresaltos, y seguramente sin el —para este tipo de votantes— insufrible mal gusto hortera que Trump viene a representar. Una revuelta silenciosa de los mayores que, paradójicamente, ha venido a elegir precisamente al candidato al que más y más cruelmente puede destruir Trump (por las cuestiones –Ucrania, el hijo de Biden– que suscitaron un impeachment que quedó en nada y que seguramente, de hecho, reforzó a Trump). Todo ello, por otra parte, ¿va a ser generosamente financiado por Wall Street y todo tipo de lobbys, finalmente felices de haber encontrado el candidato que necesitaban para ganar? Y por otro candidato que ha abandonado en los últimos días, el hasta hace poco temible Bloomberg, autor de la que será recordada por muchos años como la auto-broma más cara de la historia.
Pulsión de muerte en el Partido Demócrata. En un sentido superficial, inmediato, en la manera en que están potenciando deliberadamente un candidato que (lo sabemos todos, y ellos también) va a ser destrozado por Trump. En esa decisión imagino que predomina en muchos casos el dogma centrista de que hay que buscar el candidato más adecuado para atraer a un mítico votante republicano moderado. Es la estrategia que fracasó hace cuatro años, con una candidata mucho mejor preparada para ello que Biden. En un sentido más profundo, esa pulsión de muerte alude a esa resistencia absoluta hacia lo Otro, esto es, Bernie o cualquier intento de modificar una supuesta esencia demócrata que, a estas alturas, nadie sabe muy bien qué, y a quién, defiende. Sanders representa, para el aparato demócrata y sus alrededores, un peligro existencial. En un sentido material, concreto, para varios miles de personas empleadas en lobbys, medios, consultorías diversas. Pero realmente también para el propio partido como entidad histórica. De ahí esa pulsión de muerte, esa afirmación rotunda de la propia identidad que, aparentando fuerza, precede a la autoaniquilación.
Este retorno de Biden, más allá del innegable papel de los medios, del framing, de las narrativas, obliga a preguntarnos acerca de qué afectos políticos se mueven, qué proyectos y visiones logran convencer, frente a la gravedad de problemas que nos acechan, como el cambio climático, la posibilidad misma de un futuro, y que sin embargo conducen una y otra vez a tantos votantes –sobre todo los más mayores– a buscar refugio en lo conocido, o en un deseo de vuelta a la normalidad. Una normalidad que muchísima gente joven, acosada por la deuda, el desempleo, la precariedad, simplemente nunca ha llegado a conocer. Esa es la falla generacional profunda, la que enmascaramos entre recriminaciones y chistes sobre tostadas de aguacate o respondiendo “ok boomer”.
Warren o la posesión
En estos días de paisaje cambiante, la verdadera figura clave ha sido, está siendo y todavía será por un tiempo Elizabeth Warren. Después de unos decepcionantes resultados, incluido un tercer puesto en su propio estado, Massachusetts, y de varios días de controversia entre sus seguidores y los de Bernie, que pedían que cesara su campaña y diera su “endorsement” a Sanders, Warren eligió —como siempre— un calculado camino intermedio. Suspendió su campaña el jueves 5 de marzo, pero pidió algo de tiempo para pensar a quien dará (o si dará) su apoyo.
Hasta comienzos del otoño pasado, Warren aparecía como una candidata imponente, hábilmente situada entre los dos polos del espectro: una sólida y preparadísima reformadora con pedigrí tecnocrático labrado en una larga experiencia académica y política, y una figura rotundamente progresista, que venía a ofrecer lo mismo que Bernie, pero a través de planes más concretos y factibles. Así al menos es como ella ha tratado de diferenciarse de Sanders y de colocarlo en el extremo izquierdo del campo. Además, contaba con el apoyo de importantes organizaciones de base, con capacidad de movilización (lo que se suele llamar aquí “ground game”).
Todo el mundo coincide en lo decepcionante, y seguramente inmerecido, que ha terminado siendo el lugar de Warren en estas primarias. ¿A qué se ha debido su lento declive a lo largo de los últimos meses? Por seguir con este relato fantasmagórico, en Warren ha parecido operar la figura de la posesión. Mientras se situó claramente con un mensaje atrevido, y de hecho en clara sintonía y con mutuo respeto con Bernie, su figura ocupó una centralidad magnética. Su estrella comenzó a apagarse en el momento en que empezó a polarizar con Sanders, a través de las más diversas tácticas. Por ejemplo, el confuso episodio en el que le acusó de haberle dicho en una ocasión que una mujer no podía llegar a la Casa Blanca (en 2015 Bernie esperaba, como mucha gente, que Warren se presentara, y no lanzó su candidatura hasta que Warren confirmó que no iba a hacerlo). Pero también a un nivel más programático: Warren empezó a atacar las propuestas de Bernie por irrealizables, y a distanciarse, por ejemplo, de Medicare for All (la propuesta de sanidad pública de Sanders).


Elizabeth Warren en Cambridge, Massachuetts, el 5 de marzo, 2020 (Foto AP/Steven Senne)
Hablo de posesión por varias razones. Por lo inesperado de ese giro de Warren, desde luego, pero también porque al hacerlo estaba invocando a otra presencia. De manera decepcionante, y a pesar de unas bases organizativas muy diferentes a eso, al elegir ese camino Warren se estaba convirtiendo, conscientemente o no, en una continuación del clintonismo por otros medios. Quiero recalcar la palabra otros. No es que Warren y Clinton, y mucho menos sus campañas, organizadores y seguidores, sean lo mismo. Pero en su giro —es mi impresión—, Warren comenzó a caer en una falsa polarización entre género, clase y raza, en nombre de una —mal entendida, en opinión de muchas personas— interseccionalidad (consagrada además por el apoyo a Warren de una de las creadoras del concepto, Kimberly Crenshaw).
Sin duda alguna, es crucial no borrar las opresiones específicas ligadas a cada una de esas relaciones sociales, y muy a menudo la izquierda socialista no ha sabido o querido evitarlo. Pero al plantear esas categorías como entidades excluyentes, como identidades, se abre el camino a un retorno al anclaje de esas identidades en una ética individualista y meritocrática: el neoliberalismo progresista de Clinton tal y como ha analizado Nancy Fraser. En el caso de Warren no es un simple retorno: sus programas y propuestas están claramente mucho más a la izquierda que las de Hillary Clinton. Pero bien por su infraestructura discursiva, por la búsqueda de polarización y diferenciación propias de una campaña electoral, o por su estilo fuertemente tecnocrático, que ha recortado notablemente su capacidad de llegar a gente más allá de los profesionales blancos, creo honestamente —y con tristeza— que el giro de Warren ha hecho mucho daño. A ella misma, a su valiosa campaña y equipos, y al campo electoral progresista que ella y Bernie representan. Y que, quién sabe, todavía podrían recomponer.
Lo cierto es que en Warren parece operar siempre una dicotomía que es a la vez su debilidad y su fuerza: sus bases están en general a la izquierda de ella, bastante cerca de Bernie. Pero sus instintos políticos personales suelen tirar siempre hacia el centro. Warren ha sido siempre extremadamente cautelosa. Demasiado cautelosa, seguramente. En 2016 se formó una plataforma para animarle a presentarse (Run Liz Run!). No lo hizo. Esa gente pasó entonces casi en bloque a Bernie. Por esas diferencias entre Warren y su base es importante prestar atención a los movimientos de algunas organizaciones y actores en el campo progresista en los próximos días. Ya la víspera del supermartes, en medio del vertiginoso desfile de endorsements centristas a Biden, el histórico semanario progresista The Nation –cuya línea editorial se mueve exactamente en el espacio político e ideológico entre Warren y Bernie– publicaba su apoyo oficial a Sanders. El mismo martes, cargos de una de las organizaciones más importantes detrás de la campaña de Warren, el Working Families Party, hacía también unas significativas declaraciones, asegurando que Warren llegaría a la convención como candidata progresista y determinada a lograr una victoria final progresista. Aunque el jueves 5, cuando Warren hizo público su abandono, no declaró ningún endorsement, su campaña y la de Bernie ya habían empezado a reunirse.
Obviamente hay muchos rumores, y es difícil saber qué posición adoptará Warren finalmente. Puede seguramente recibir ofertas de un lado y de otro. ¿Puede Biden ofrecerle la vicepresidencia? Puede ser, pero Warren ha quedado en una cierta tierra de nadie: aunque no ha recibido la agresividad que normalmente recibe Sanders, si ha quedado algo distanciada del establishment. Y más de un establishment como el que se ha configurado ahora. ¿Si fuera así, podría decantarse por Biden? Tal vez, pero seguramente sería a costa de dilapidar todo su prestigio progresista, y posiblemente de provocar una rebelión en sus bases. Warren ha denominado siempre sus planes y propuestas como “grandes cambios estructurales” (big structural changes). Ahora le aguarda, por así decir, una gran decisión estructural, en un sentido político profundo, esto es, referido a la estructura misma del sistema político estadounidense: decidir entre reforzar un aparato que manifiestamente se posiciona en contra de cualquier reforma (incluidas las suyas, aunque las maquille tecnocráticamente) o situarse al lado de las personas que defienden sus mismas ideas, aunque lo hagan en formas que, según ella, no siempre son las adecuadas o factibles. En el fondo, el viejo dilema entre la política como técnica de expertos (su frase fetiche: “I have a plan!”) o la política como visión de masas (“I have a dream”).
De sueños y epidemias
En el campo sanderista, los ánimos andan cambiados. El despertar de un sueño, en cierto modo. De la progresión vista desde Iowa y New Hampshire, a la euforia en Nevada, y a una contenida decepción por South Carolina y el supermartes. El balance de este último, no obstante, es meritorio, y plagado de detalles significativos. No solo la victoria en California, Colorado, Utah y Vermont. La población latina ha mostrado su apoyo mayoritario a Bernie. O, por ejemplo, el haber ganado en todos (menos uno) los condados fronterizos con México en Texas y California. Hay quizás una sensación de necesidad de cambiar de fase, de estrategia. A varios niveles.
En un nivel comunicativo, el discurso acerca de la supuesta agresividad en redes de los llamados “Bernie Bros” parece haber hecho mella. Se trata de una acusación fundamentalmente injusta (desde todas las campañas y seguidores se han ejercido malas formas). Pero más que por una cuestión de mera “politeness” se trata del problema, mucho más importante, de la necesidad de construcción de alianzas. En primer término, con los seguidores de Warren. Pero también más allá. En cierto modo, se puede ver como una crisis de crecimiento: ahora empieza otro juego, todavía más serio. Y la posición de Bernie no es ya la de un outsider enfrentado a un establishment, sino la de un contendiente fuerte con muchas opciones. En otras palabras, frente a la normalidad nostálgica encarnada en Biden, el debate reside en la conveniencia o no de “normalizar” a Bernie. En diferentes modos. Uno de ellos es la cuestión del “socialismo democrático” de Sanders. Más allá del debate de si el término debería permanecer o abandonarse –es una discusión para abordar en otra ocasión– se trata, como explica a menudo el historiador Harvey J. Kaye, de articularlo como una visión plenamente americana, en ningún modo extraña a la historia política del país.
Pero al margen de debates históricos, se trata tal vez de algo mucho más sencillo y, al mismo tiempo, mucho más complicado. En estas últimas semanas, entre noticias, avisos, reuniones canceladas y rumores sobre virus y epidemias, se nos ha aparecido, materializada en cifras de víctimas mortales, personas infectadas, costos de los tests para quienes no tienen seguro médico, y el tenue miedo cotidiano en viajes de metros, interacciones y máscaras, la metáfora misma del neoliberalismo, de los temores y distancias que construye entre los cuerpos. Uno cae entonces en una obviedad: una enfermedad nunca es algo individual: la salud y la seguridad de uno es la salud y la seguridad de todos. Inesperadamente, un virus nos muestra la importancia y la urgencia de una sanidad pública para todas las personas, de una sociedad que cuide a todas las personas. Se le puede llamar socialismo democrático o de cualquier otra manera. Al final, consiste simplemente en defender algo de vida entre tantas ruinas, tantos fantasmas y tanta muerte.
***
Vicente Rubio-Pueyo es profesor Adjunto en Fordham University (Nueva York). Investiga y escribe sobre cultura y política en la España contemporánea. Twitter: @vrupu.